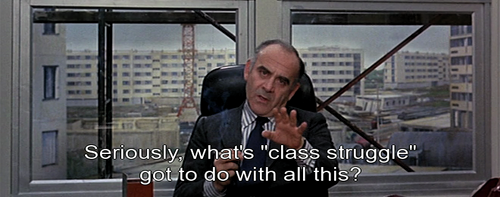Alguien ríe
Un rumor circula entre los reunidos:
- Alguien ríe.
Aquí y allá, donde el rumor llega, es como si una serpiente se irguiera, o un grillo cantara, o un espejo reflejara intensa e imprevistamente hasta dañar los ojos.
¿Quién se atreve a reír?
Todos miran en todas direcciones, buscando con ojos fulminantes.
(El salón enorme, iluminado donde esta la masa de invitados por el esplendor de cuatro grandes arañas de cristal, permanece a oscuras en lo alto, en lo tétrico de su polvorienta antigüedad, apagado y desierto. De una punta a la otra, sólo la costra del violento fresco del Setecientos, que ha hecho tanto para confundir en una negritud de noche perpetua el frenesí truculento de la pintura, parece alarmada; uno diría que no ve la hora de que la agitación allí abajo cese y el salón sea finalmente despejado).
Mirando atentamente, quizá fuera posible encontrar alguna que otra cara con una sonrisa afligida, de compromiso, forzada, un estiramiento fruto de la piedad; pero risas auténticas, ninguna. Ahora bien, sonreír por compromiso sería lícito, sería -creo- hasta obligatorio, si es cierto que la reunión -muy seria- quiere también tener el aire de uno de los habituales entretenimientos de la ciudad en tiempos de carnaval. En efecto, sobre una tarima cubierta por una tela negra, una pequeña orquesta de calvos cadavéricos toca sin pretender hacer bailar, y algunas parejas danzan para dar a la reunión una apariencia de fiesta de baile por invitación -casi por mandato- de un grupo de fotógrafos convocados para tal fin.
Pero son tan estridentes los rojos, los celestes de algunos vestidos femeninos y tan escalofriante la fragilidad de algunas espaldas y brazos al descubierto, que casi se llega a pensar que esos bailarines han sido desenterrados especialmente para la ocasión, juguetes vivos de otro tiempo, conservados y recargados ahora artificialmente para dar este espectáculo. Luego de haberlos visto, uno siente de manera muy intensa la necesidad de relacionarse con algo sólido y grosero: he ahí, por poner un ejemplo, la nuca de ese vecino amoratado y con las cejas fruncidas que transpira y se apantalla con un pañuelo muy blanco; un poco más allá, puede observarse la frente de idiota de una vieja señora. Por otra parte, algo llama la atención: sobre la triste mesa de los refrescos, las flores no son falsas, y es por eso que genera tanta melancolía pensar en los jardines de los cuales han de haber sido recogidas esta mañana bajo una llovizna clara que rociaba punzando levemente ¡Y qué lástima da esa rosa pálida ya deshecha que conserva en los pétalos caídos un mórbido olor de carne espolvoreada!
Dispersos aquí y allá por entre la multitud, hay algún que otro invitado vestido de dominó, que parece un compadre tratando de encontrar el funeral.
La verdad es que todos estos invitados desconocen la razón de la invitación. Ha circulado en la ciudad como el llamado a una reunión. Ahora, dudando de qué convenga hacer, si ocultarse o mostrarse (que, por lo demás, ni una cosa no la otra serían simples entre tanta gente), se miran mutuamente, y aquel que ve que lo están mirando justo cuando intentaba replegarse o adelantarse, se aquieta inmediatamente. Es que todos sospechan de todos, y la desconfianza en medio la agitación de la muchedumbre provoca ansiedades que a duras penas se logran contener. Proliferan las miradas a espaldas de los demás: apenas descubiertas se repliegan como serpientes.
-¡Qué sorpresa! Tú también estás.
- Estamos todos, me parece.
Mientras tanto, nadie osa preguntar por qué, temiendo ser el único en ignorar la razón del encuentro (lo cual, en caso que fuera a tomarse una decisión importante, sería una falta terrible). Sin hacerse notar, algunos buscan con la mirada a los dos o tres que se presume deberían saber el por qué. Pero no los encuentran; deben estar reunidos en consulta en alguna sala secreta donde, cada tanto, alguno de los presentes es convocado y acude palideciendo y dejando a los demás en un ansiosa consternación. Se intenta deducir de las cualidades de quien ha sido llamado, de su posición y sus adhesiones, qué es lo que está en discusión allí dentro. Pero no se logra comprender nada, porque poco antes ha sido llamado uno de cualidades exactamente opuestas y adhesiones totalmente contrarias.
A causa de la consternación general por este misterio, la excitación crece de momento a momento. Es sabido que una inquietud se propaga muy rápido y cómo cualquier cosa que vaya pasando de boca en boca se altera hasta el punto de convertirse en algo totalmente diferente. Llegan así, de un extremo a otro del salón, comentarios terribles, capaces de dejarlo a uno aturdido. Y de los ánimos así perturbados brota y se difunde una pesadilla, en la cual, acompañados por los sonidos angustiados y sufrientes de aquella pequeña orquesta, los ruidos confusos que aturden y las reverberancias de las luces en los espejos, desfilan, ante los ojos de todos, los más extraños fantasmas; como si fueran densas burbujas de humo emanando de las conciencias que secretamente ocultan el fuego de los más inconfesados remordimientos. Proliferan los recelos, los temores y las sospechas de todo tipo. En muchos de los presentes, el impulso instintivo de salir corriendo inmediatamente en busca de un refugio produce los más diversos e imprevisibles efectos: está el que parpadea constantemente, el que mira sin ver al que tiene al lado y le sonríe tiernamente, el que abotona y desabotona sin cesar un botón del chaleco. Mejor hacer la vista gorda. Pensar en cosas lejanas: sobre la Pascua, que este año cae en marzo y no en abril; sobre uno que se llama Buongiorno… ¡Pero cómo asfixia este intento de disimular frente a nosotros mismos!
El hecho de que alguien ría (si eso es cierto) no debería producir tanto escándalo, visto el estado de ánimo en que se encuentran todos. ¡Pero lo produce! ¡Y cómo! Suscita un violentísimo rechazo, y esto, precisamente, porque todos están tan sensibles que toman como una ofensa personal el hecho de que se pueda tener el coraje de reír abiertamente. La pesadilla pesa tan gravemente sobre todos debido a que nadie considera lícito el reírse. Si alguien comenzara a reír y los demás siguieran su ejemplo, si toda esta pesadilla se resolviese de repente en una estruendosa carcajada general, ¡adiós a todos los problemas! Es necesario que ante tantas incertidumbres y susceptibilidades de ánimo se crea que la reunión de esta noche es algo muy serio.
Pero ¿existe verdaderamente alguien que continua riendo, no obstante las voces que circulan desde hace ya un rato en la reunión? ¿Quién es? ¿Dónde está? Es preciso atraparlo, agarrarlo del pecho, empujarlo contra la pared y entonces, todos juntos, con los puños apuntándole, preguntarle por qué ríe y de quién.
Parece que no es un solo. ¿Ah, no? ¿Más de uno?
Dicen que son al menos tres.
¿Cómo es posible? ¿Se han puesto de acuerdo o cada cual lo hace por su cuenta?
Parece que se han puesto de acuerdo. ¿
Ah, sí? ¿Han venido, entonces, con el propósito deliberado de reir?
Así parece.
La primera en ser descubierta ha sido una muchacha vestida de blanco, con la cara colorada, floreciente, algo torpe, que se revolcaba de la risa en un rincón del salón que está de aquella parte. Al principio no se le prestó atención, tal vez por ser mujer, tal vez por su edad. Ha perturbado el sonido inesperado de su carcajada, algunos se han vuelto para mirar, como quien siente la molestia de una impertinencia, de un gesto un tanto arrogante, si se quiere, pero perdonable. No es nada: sólo una risa de niña, por lo demás inmediatamente abortada, al verse la muchacha observada. Si bien escapó de ese rincón, doblada sobre sí y tapándose la boca con sus dos manos, sin dudas ha provocado cierta molestia el hecho de continuara riendo en la otra parte del salón; en estallidos espasmódicos, tal vez a causa de la presión que se había autoimpuesto al huir.
¿Una niña? ¿Están tan seguros? Ahora se sabe que tiene, como mínimo, dieciséis años, y dos ojos que parecen en llamas. Da la impresión de estar huyendo de una sala a la otra, como si alguien la persiguiera. Sí, sí, efectivamente alguien la persigue: es un jovencito muy hermoso, rubio como ella, que ríe también como un loco al perseguirla; y que cada tanto se detiene desconcertado por la impertinencia de ella al escabullirse por todas partes sin problemas. El jovencito quisiera conservar la compostura, pero no lo logra; se gira para un lado y para otro, como si escuchara que lo llaman; y se muerde los labios para contener un impulso de hilaridad que borbotea por dentro y le provoca temblores en el estómago. Y hé aquí que han encontrado también al tercero: un hombre pequeño, elástico, que va bamboleándose y golpeando sus cortos brazos contra la panza redonda y dura como si fueran dos palillos y un redoblante; la calvicie reluciente entre una corona roja de cabellos enrulados; una cara beata en la cual la nariz ríe más que la boca, y los ojos más que la boca y la nariz, y también ríe su mentón, y ríe la frente, y hasta ríen sus orejas. Vestido de frac, como todos los demás. ¿Quién lo ha invitado? ¿Cómo se han introducido los tres en la reunión? Nadie los conoce. Ni siquiera yo. Pero sí sé que el señor es el padre de los dos chicos, un hombre de buen pasar que vive en la campaña con su hija mientras el hijo sigue sus estudios en la ciudad. Deben haber caído en esta fingida fiesta de baile por pura casualidad. Quién sabe qué cosas se habrán estado diciendo entre ellos mientras venían, que códigos y chistes secretos habrán establecido, qué burlas que sólo ellos comprenden. Son como pólvora en reserva, coloreada, de fuegos de artificio, listas para explotar ante el mínimo incentivo -incluso una mirada de pasada. Es evidente que no pueden estar uno cerca del otro: se buscan con los ojos, pero desde lejos, y apenas se visualizan voltean la cara y se la cubren con las manos: entonces, sueltan carcajadas que son realmente escandalosas en medio de tanta seriedad reinante.
La obsesión por la seriedad es tan fuerte, envolvente y sofocante en todos que ninguno logra siquiera suponer que esos tres puedan estar en otra cosa, lejos, y que tengan para sí una inocente y quizá tonta razón para reír así, por nada. La muchacha, por ejemplo, por tener dieciseis años y por estar habituada a vivir como una potrilla en medio de un prado florecido, desbocándose con cada movimiento del aire y corriendo feliz, no sabe por qué está riendo: podría jurarse que no se da cuenta de nada, que no sospecha en lo más mínimo el escándalo que está provocando junto al padre y a su hermano, ambos también festivos, ajenos a todo y lejos de cualquier sospecha posible.
Por eso, cuando finalmente se han reunido los tres en un sillón en la sala de allá -el padre en el medio, entre el hijo y la hija-, contentos, exhaustos y con un profundo deseo de abrazarse a causa de lo mucho que se han divertido (un deseo que brotó de la alegría de todas aquellas hermosas carcajadas cual estruendos de efímeras espumas), y ven venir hacia ellos desde las tres grandes puertas vidriadas a la marea de los invitados, lentamente, muy lentamente, con melodramático paso de tenebrosa conjura, no entienden qué está pasando.
No creen que esa extraña maniobra les pueda estar dedicada; intercambian miradas, todavía sonrientes. Pero la risa se va trocando poco a poco en un creciente aturdimiento, hasta que, no pudiendo ya ni huir ni retroceder, casi aplastados contra el respaldar del diván, ya no aturdidos sino aterrados, elevan instintivamente las manos como para parar a la muchedumbre que, continuando su avance, ya está sobre ellos. Terrible. Los tres principales, que por el hombre y sus hijos y no por otra cosa habían estado reunidos en una sala secreta, que se habían juntado a deliberar debido al rumor que circulaba sobre su risa inadmisible, han decidido darles una castigo solemne y memorable. Han entrado por la puerta del medio y han pasado entre todos hasta llegar adelante, con las capuchas del dominó bajas hasta el mentón y burlonamente esposados con tres toallas, como si fueran reos próximos a ser castigados que vienen ahora a implorarles piedad. Apenas están frente al diván, una sarcástica carcajada de toda la multitud explota estruendosa y retumba horriblemente varias veces en todo el salón. Aquel pobre padre, desconcertado, gesticula temblando, alcanza a agarrar a cada uno de sus hijos por un brazo y, todo encorvado, con temblores que le destrozan los riñones, incapaz de entender cualquier cosa, escapa, perseguido por el terror de que, de repente, todos los habitantes de la ciudad hayan enloquecido.